Historia latinoamericana, historia de América Latina, Latinoamérica en la historia. Conferencia de Hilda Sábato en el marco del XVII Congreso Internacional de Historiadores Latinoamericanistas Europeos – AHILA 2014.
En el marco del XVII Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA 2014), que tuvo lugar en Berlin el pasado mes de septiembre, Hilda Sábato realizó un interesante acercamiento a la evolución de los estudios historiográficos llevados a cabo en América Latina, para ubicarlos en el ya amplio debate sobre la “global history“ que domina hoy los escenarios académicos internacionales. La investigadora argentina despliega así una serie de interrogantes, y algunas esclarecedoras propuestas, sobre el sentido de las historias producidas en las últimas décadas en –y sobre- la región. Y demuestra la enorme complejidad espacial, temporal, geopolítica y epistemológica manifiesta en los esfuerzos por hacer “historias latinoamericanas“, “historias de América Latina“, y por llevar a cabo un posicionamiento de Latinoamérica en la “nueva“ historia global que se elabora como paradigma dominante en las instituciones académicas de las metrópolis del saber.
Quisiera agradecer aquí a Hilda Sábato por permitirme difundir este texto.
Historia latinoamericana, historia de América Latina, Latinoamérica en la historia.
Hilda Sabato (CONICET/Universidad de Buenos Aires)
[Conferencia de clausura del XVII Congreso Internacional de AHILA –Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos. Berlín, 12 de septiembre de 2014. Este texto tiene formato coloquial por lo que no incluye referencias bibliográficas].
Cuando Stefan Rinke me invitó a reflexionar sobre la historia global reaccioné con mi reticencia habitual frente a temas tan amplios, pero también descarté centrarme en mi área específica de investigación. Preferí, en cambio, una escala intermedia para intentar una conversación sobre América Latina, foco de esta conferencia. Pensé que quizá valía la pena interrogar el objeto mismo del encuentro, denominado –como saben- “Entre Espacios: la historia latinoamericana en el contexto global”.
¿A qué nos referimos con historia latinoamericana? ¿A la de los países tal y como los conocemos actualmente? ¿A la de la suma de esos países? ¿A la de una región que suponemos tiene una historia que no es apenas la de esa suma? Y ¿cómo se cruza la dimensión geográfico-espacial (los territorios del subcontinente) con la dimensión socio-temporal? Esto es, esta “historia latinoamericana” ¿surge de proyectar hacia atrás la definición actual de América Latina para abarcar todo el pasado humano de un espacio que hoy comprende desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego? O solo se ocupa de América Latina desde… ¿desde cuándo? ¿Desde que fue conquistada por los europeos? En ese caso: ¿cuáles son sus límites? Habría quizá que incluir California y la Florida, por lo menos… O tal vez solo queremos referirnos a lo que ocurrió después de la ruptura del orden colonial. En fin, no es fácil definir nuestro objeto.
La cuestión se complejiza si consideramos la frase “en el contexto global”. Lo global ¿es solo contexto? Y frente a una historia global, la historia latinoamericana ¿no presentaría las mismas limitaciones que las historias nacionales? Pensar globalmente ¿no exigiría cuestionar la idea misma de ese recorte? Finalmente, “entre espacios”: la fórmula abre todavía más cuestiones, pues el tema del espacio no es de abordaje sencillo. Por eso, planteada la interrogación general, no pretendo aventurar ninguna respuesta, sino apenas centrarme en una pregunta: qué hacemos cuando decimos que hacemos historia latinoamericana.
La propuesta de incorporar al subcontinente como parte de una misma historia aparece en forma fragmentaria desde muy atrás. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, Bartolomé Mitre escribía la biografía de San Martín con proyección regional y le ponía como título Historia de San Martín y la emancipación sudamericana. Más explícito fue el emprendimiento que, en 1918, encabezaron historiadores académicos norteamericanos que crearon la Hispanic American Historical Review para canalizar la producción sobre los países ubicados al sur de los EE.UU. Ese fue, sin duda, un hito en el proceso de formación de un campo de estudios en las universidades de ese país, cuya trayectoria ha sido explorada en varios trabajos relativamente recientes. No es mi intención revisar esa literatura ni tampoco hacer un rastreo sistemático de la proyección y redefinición de ese campo en otros lugares, pues esa tarea requeriría de capacidades y conocimientos que me exceden. Me interesa, en cambio, reflexionar sobre el tema con una mirada más acotada y, debo confesar, muy marcada por mi propia experiencia a lo largo de cuatro décadas. En ese marco, me pregunto por las maneras en que la historia como disciplina encaró el estudio del pasado de este “subcontinente” que hoy llamamos América Latina y encuentro tres variantes o momentos (que se superponen parcialmente en el tiempo) en ese sentido. Los resumo en la fórmula incluida en el título de mi charla, con una variación en el orden: historia de América Latina, historia latinoamericana y Latinoamérica en la historia.
Historia de América Latina
En 1968, se creaba, en Lima, la Comisión de Historia Económica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), coordinada por dos historiadores de prestigio en la región, el mexicano Enrique Florescano y el chileno Álvaro Jara. Esta iniciativa reunía dos gestos innovadores: por una parte, se proponía fomentar la historia económica, en ese momento un campo de vanguardia que venía a renovar la disciplina; por el otro, se disponía a coordinar a los cultores de ese campo en América Latina y a promover estudios sistemáticos sobre temas específicos para toda la región. Los historiadores participaban así del movimiento más general que, con foco en las ciencias sociales, contribuía a construir “América Latina” a la vez como objeto de estudio y como espacio de intervención política e ideológica. Si bien esa denominación tiene una historia más larga, fue en la segunda posguerra cuando se impuso sobre otras maneras de nombrar a la región, a la vez que adquirió fuerza connotativa en términos identitarios. La creación de CEPAL en 1948, en el marco de las Naciones Unidas, fue clave en ese sentido, a la que siguió FLACSO en 1957, como organización intergubernamental. Finalmente, diez años más tarde, por iniciativa autónoma de científicos sociales de la región, se creó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), como institución no gubernamental destinada a coordinar a los centros de investigación existentes. Su constitución refleja bien el clima de ideas prevaleciente en las ciencias sociales latinoamericanas, clima que fue a su vez alimentado por la actividad y la prédica desarrolladas desde esa organización.
En ese marco, los historiadores mostraron un camino algo diferente al de sus colegas en las otras disciplinas. Así, mientras sociólogos y politólogos producían obras que buscaban dar cuenta de los procesos regionales, como La dependencia político económica de América Latina, de Cardoso y Faletto, o La economía latinoamericana, de la conquista Ibérica a la Revolución Cubana, de Celso Furtado, los dos de 1969, desde la historia los planteos eran otros. El texto de fundación de la comisión de historia de CLACSO toma en consideración, como punto de partida, “un pasado común y problemas también comunes” para fundamentar la voluntad de “programar [a futuro] investigaciones de largo alcance y capaces de cubrir grandes áreas y grandes períodos cronológicos”. A ello siguió la organización de dos tipos de simposios que desembocaron en varias publicaciones: por un lado, se discutió sobre aspectos metodológicos de la disciplina y cuestiones referidas a las tendencias historiográficas; por el otro, se trabajó sobre temas concretos considerados de importancia común para Latinoamérica, que dieron lugar a volúmenes colectivos como el libro pionero Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina, de 1975; Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina, publicado en 1985 pero que reunía ponencias presentadas a una reunión de 1978, y otros por el estilo. En estas obras, la definición de una temática general considerada relevante para el conjunto de América Latina, se desgranaba, sin embargo, en estudios específicos referidos a algún país o región en particular. Se plasmaba así una visión que resultaba de una suma de partes concatenadas entre sí por interrogantes comunes, y que a su vez podía revelar desarrollos paralelos y tendencias compartidas. La problemática era general, el abordaje, en cambio, era particular.
Esta fórmula (“de lo particular a lo general”) se observa también en el libro clásico de Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, publicado inicialmente en italiano en 1967 y en castellano dos años más tarde, donde el autor recorre, con un programa común, el pasado de los distintos países de la región, uno a uno y a lo largo de un siglo y medio. Desde el comienzo, Halperin advierte el desafío que tiene entre manos cuando dice “Problema es ya la unidad del objeto mismo…”. Para construir esa unidad, combina tiempos y espacios, en una arquitectura de gran complejidad que articula, como ha señalado con perspicacia Joao Paulo Pimenta, situaciones muy diversas y ofrece una síntesis-problema. En sintonía con el clima de la época en que fue escrito, el libro traza un arco que subsume al conjunto: la relación de dependencia de América Latina frente al sistema internacional, desde la etapa colonial en adelante, en la medida en que sucesivas metrópolis pautaron desde afuera las coordenadas dentro de las cuales se desenvolvió la región. La historia está contada, sin embargo, en un diálogo entre lo que ocurrió en cada lugar y en cada tiempo, y ese arco que imprime unidad a la diversidad.
Esta forma de aproximación contrasta parcialmente con la que ensayaban, por la misma época, Stanley y Barbara Stein en La herencia colonial de América Latina, o la más simple que había propuesto Pierre Chaunu a fines de la década de 1940 en su Histoire de l’Amérique Latine. Esos textos trazan patrones de comportamiento social y económico general para la región, con énfasis en los siglos de dominación imperial. Ambos se internan, en sus últimos capítulos, en el período postrevolucionario con resultados desiguales. Así, mientras los Stein mantienen su visión integradora, Chaunu alterna ese propósito con el desgranamiento por países, en particular cuando quiere dar cuenta de los avatares políticos en diferentes espacios. De todas maneras, los dos libros se inscriben en una tendencia más amplia, diferente de la anteriormente mencionada y que identifico con el momento que llamo de la historia latinoamericana.
Historia latinoamericana
A diferencia de los historiadores del sur que se embarcaban en el estudio del pasado de América Latina a través de una composición articulada sobre la base de historias de espacios más acotados (para el siglo XIX, las flamantes naciones), en los centros académicos europeos y de los EE.UU. se consideraba la región como unidad ex ante. Y más allá de cómo cada investigador armara la totalidad (si iba de lo particular a lo general o viceversa) el resultado refería centralmente a esta. Y se fundaba sobre un supuesto muy fuerte que teñía el interés y la producción sobre el tema: América Latina era una. Era “una” en su presente y en su pasado, y se definía básicamente en contraste con el norte. Era “el otro”, pero no el otro radical, sino el que ofrecía la contracara del proceso civilizatorio occidental, de cuyo seno había surgido. Era su criatura desviada. Más allá de las diferencias de valoración que surgieron en la academia respecto a ese proceso y sus consecuencias para América Latina, la premisa de la fundamental unidad de la historia y el destino del subcontinente presidía todas ellas. Se trataba, así, de encontrar en el pasado las causas de ese derrotero tan diferente al de la América del Norte, lo que alimentó debates académicos y políticos durante décadas.
Sobre la base de esa premisa compartida, tomó forma el campo de la historia latinoamericana, que se articuló con una tendencia más general en la vida institucional de las universidades del norte, la proliferación de “area studies”, donde se conjugaban especialistas de diferentes disciplinas –no siempre en armonía- en torno al estudio y la enseñanza sobre diferentes áreas del mundo, entre ellas, América Latina. Ese auge tenía menos que ver con la academia que con las políticas internacionales del norte durante la Guerra Fría, en particular en los EE.UU. donde varias agencias estatales y fundaciones privadas fomentaron activamente esa organización institucional para la construcción y difusión del conocimiento. Su influencia fue decisiva en la promoción de los estudios latinoamericanos, en cuyos marcos se desarrolló una historiografía que compartía el objeto de estudio.
En una nota más personal, pero que estoy segura reconocerán como propia unos cuantos colegas, recuerdo que me sorprendí cuando, al llegar a Londres como estudiante de doctorado, segura en mi definición de aspirante a historiadora sin más, me encontré incluida en una categoría que para mí era hasta entonces desconocida, la de “latinoamericanista”. El problema no era solo de nomenclatura: nunca hasta entonces había pensado mi campo de interés en esa escala, a la vez ampliada y reducida: ampliada a toda la región pero reducida a esa región. Mi preocupación entonces era el proceso de acumulación capitalista en la Argentina, con foco en el agro pampeano, lo que me impulsó a buscar y establecer comparaciones con otras regiones del mundo, incluyendo algunos otros países de América Latina, pero sin darle especificidad latinoamericana. Esa tarea quedaba, según entendía yo las prácticas de la época, para los científicos sociales…
En un momento en que la historia buscaba en las ciencias sociales modelos de causalidad fuerte y métodos para el estudio de las estructuras que se consideraban determinantes del devenir social, la mayor parte de los historiadores del sur que entonces insertábamos nuestra disciplina en esa área científica, seguíamos focalizados en lo particular y en el pasado que podríamos denominar, laxamente, “nacional” (volveré sobre este último punto). Solo desde allí, como ya dije, eventualmente y al calor de los cambios político ideológicos del momento, se buscaban conexiones y se trazaban comparaciones para hablar de América Latina. De ahí el impacto que recibíamos al encontrarnos con la “historia latinoamericana”, campo en que se presuponía una totalidad a partir de la cual se partía para atender a los casos particulares.
En los años 90 ese panorama fue sacudido por la crisis de los “area studies” -sobre todo pero no únicamente en los EE.UU. Antes que el resultado de algún cuestionamiento intelectual o académico, esta crisis tuvo su origen en las nuevas políticas institucionales que vieron la luz con la conclusión de la Guerra Fría, y que se tradujeron en un radical recorte de los fondos y los proyectos para los estudios de área. Las prioridades pasaron a ser otras; el mundo se tornaba “global”.
Este giro inicialmente despertó una reacción fuerte de parte de estudiosos hasta entonces ubicados en aquel espacio, que defendieron intelectual e institucionalmente su territorio. Esta resistencia tuvo en las Humanidades (entre ellas, la historia) su foco principal, mientras que en los ámbitos de la sociología, economía y ciencias políticas se reafirmaban, en cambio, propuestas teóricas y metodológicas que renegaban de las concepciones que habían alimentado los area studies, y privilegiaban otras formas de conocimiento. Para ellos, el objeto América Latina carecía de relevancia de cara a los análisis de tipo teórico o, en el terreno empírico, los destinados a corroborar, en diferentes períodos y lugares –preferentemente muy diferentes entre sí-, las teorías entonces en boga, como el “rational choice” o el neo-institucionalismo. No se consideraba necesario, para ese ejercicio, conocer en detalle cada caso elegido, ni incorporar bibliografía en diferentes idiomas, pues se cruzaban variables muy generales, supuestamente disponibles en publicaciones escritas, sobre todo, en inglés.
Estos movimientos no desembocaron, sin embargo, en la desaparición de los programas, institutos o postgrados “latinoamericanistas”, sino en una relativa marginación institucional y en una reducción de su cobertura disciplinar. La historia como disciplina pasó a ocupar, en ese sentido, un lugar destacado en ese nuevo contexto reducido y la historia latinoamericana mantuvo su vigencia por algún tiempo más. Pero también allí llegarían los aires de cambio de la mano de la globalización y darían paso al tercer momento, el que llamo “Latinoamérica en la historia”, y que afecta tanto el norte como el sur, aunque de distintas maneras, como intentaré mostrar a continuación.
Latinoamérica en la historia
En el transcurso de este año, me tocó participar de dos reuniones convocadas por colegas del norte: la primera, en EE.UU., llevaba por título “American Civil Wars. The Entangled Histories of the United States, Latin America, and Europe” y la segunda, en España, “Federalismos. Europa del Sur y América Latina en perspectiva histórica”. Si bien hubo ocasiones anteriores en que asistí a reuniones donde se combinaban presentaciones de diversas regiones del mundo, nunca la enunciación fue tan clara como ahora. América Latina aparece aquí como una región entre otras, en paralelo con otras –al menos en el título! Y parece entrar en la Historia del mundo ya no como lo otro sino como una parte. ¿Será así?
¿Qué está pasando? No es fácil trazar un mapa de situación, así que procederé por partes. No me queda más remedio, entonces, que empezar por la historia global (a pesar de mi inicial resistencia a hablar de ese tema). Y voy a hacerlo de manera muy elemental, refiriéndome a algunos rasgos básicos y conocidos pero que sirven de punto de partida. Como sabemos, no hay una definición universalmente aceptada de ese término, que se utiliza genéricamente para hacer referencia a un conjunto de aproximaciones diferentes al pasado (que llevan distintos nombres y conviven y compiten entre sí con bastante entusiasmo). Todas ellas tienen, sin embargo, un denominador común: la crítica a las historias nacionales, que focalizan su mirada dentro de las fronteras de cada país o de otros espacios sociopolíticos o culturales específicos. Proponen, en cambio, una redefinición de los marcos y escalas espaciales y temporales de indagación. En el conjunto de enfoques reconocen esta perspectiva, se distinguen dos orientaciones principales. Por una parte, la que se impone trascender las fronteras políticas y territoriales de “sociedades” consideradas singulares para atender a procesos más abarcadores, idealmente globales o mundiales; por otra, la que apunta a los intercambios, flujos, transferencias y conexiones entre sociedades diversas, esto es, transnacionales. En sus versiones más atractivas, estas dos vertientes no reniegan de las historias más acotadas, sino que se proponen atender a diferentes escalas de observación y análisis.
No estamos ante problemas estrictamente nuevos, pues desde los orígenes mismos de la disciplina no han faltado los intentos de escribir historias universales, así como de dar cuenta de las articulaciones de diversa índole entre distintas partes del mundo. Lo novedoso reside en dos factores que han potenciado la vigencia de estas propuestas. Primero, ante un mundo que se globaliza aceleradamente y en el que, sobre todo, circulan ideologías de globalización, interrogarse sobre ese proceso ha puesto en primer plano la cuestión de las escalas espaciales y temporales de indagación. Segundo, la propia disciplina ha experimentado una intensificación de los intercambios e interconexiones, que ha reforzado la influencia de las historiografías que se practican en los países centrales, lo que llevó a una relativamente rápida expansión de la historia global. En esta materia, la prédica en pos de no replicar las viejas formas de la “historia universal” –caracterizada por un eurocentrismo hoy objeto de fuertes críticas no ha implicado, sin embargo, el fin de las hegemonías a la hora de construir conocimiento. Y si bien en América Latina existen precedentes en materia de aproximaciones globales o transnacionales al pasado, la nueva ola proviene, en este caso, de los centros académicos del Norte.
Esta situación ha llevado a cambiar parcialmente las coordenadas con las que se abordaba la historia latinoamericana en las universidades de los países centrales. Es cierto que el mandato de globalizar lleva, en un punto, a impugnar el recorte que presupone una unidad de sentido para un territorio autocontenido, de fronteras previamente definidas (ya no solo “nacionales”) como, por ejemplo, América Latina. Kenneth Pomeranz, en un artículo reciente donde hace agudas observaciones sobre los problemas que se le plantean a la disciplina en esta era “menos nacional”, como él la llama, se refiere a esta cuestión. Traduzco sus palabras: “una respuesta efectiva a la llamada ‘globalización’ no es simplemente descartar unidades toda vez que descubrimos que no son totalidades autocontenidas, sino atender a cómo se hicieron y rehicieron, y preguntarse para qué son o no son útiles –como unidades analíticas para nosotros y en tanto unidades frecuentemente ‘naturalizadas’ que se usan para movilizar recursos en proyectos del ‘mundo real’”. Su interés radica en el este asiático, pero sus argumentos pueden extenderse a otras áreas, como la que aquí nos ocupa. Encuentra que hoy es aún más pertinente que antes considerar aquella región como una unidad a los efectos de la reflexión y el análisis, pues en las últimas décadas y no obstante los procesos concretos de globalización que, dice, supuestamente trascienden las regiones, el este de Asia ha mostrado un incremento notable de las interconexiones y tramas de relación entre los países que la constituyen. La región de hoy no es la misma que la de hace treinta años, lo que implica, además, que estamos frente a un producto histórico que cambia, se rehace y redefine, pero que puede seguir entendiéndose como una unidad de análisis, en una escala diferente a la vez de la nacional y de la global.
Pomeranz argumenta así contra algunas tendencias que se resisten a enfoques que no sean los estrictamente globales. Frente a las propuestas más radicales, encontramos que la mayor parte de los antiguos latinoamericanistas buscan inscribirse en las nuevas orientaciones pero sin abandonar su lugar de referencia, ya sea a través de planteos que sintonizan con los de Pomeranz, y que siguen pensando en América Latina otorgándole alguna unidad de sentido, ya por medio de abordajes que refieren a la segunda veta de la revolución global, la que remite a lo transnacional en alguna de sus variantes.
Si estas son las discusiones que atraviesan la academia en el norte, donde la historia global se ha convertido no solo en una moda, sino en un mandato imperativo (so pena de perder influencias institucionales y apoyos materiales), ¿qué ocurre en América Latina? En la mayor parte de nuestros países, esta ola ha llegado de afuera y solo recientemente ha entrado en la agenda académica. No porque la historiografía se mantenga aferrada teóricamente a las historias nacionales en sentido estricto, sino porque los cuestionamientos a éstas siguieron otros derroteros y se manifestaron de otras maneras. Hace un año Sergio Serulnikof y Andrea Lluch organizaron, en Buenos Aires, una reunión sobre “Latinoamérica y los enfoques globales”, de la que participaron historiadores de la región especializados en diferentes campos invitados para explorar la relación de sus propios trabajos con la perspectiva ahora en boga y para reflexionar sobre el impacto y el potencial de la misma para la historia de América Latina. Esa convocatoria partía de la constatación de que la historia global en sus versiones más duras prácticamente no tenía cultores entre nosotros, pero que era posible y deseable establecer un diálogo entre nuestras prácticas y los enfoques vigentes con mayor fuerza en el norte. El resultado de este encuentro fue muy iluminador, porque mostró hasta qué punto, sin hacer profesión de fe global o transnacional, la mayoría hacía rato se había desmarcado de los encuadres nacionales más tradicionales, y sobre todo, incorporaba, en sus trabajos, miradas e interrogantes inscriptos en otras escalas.
Vuelvo, entonces, a la historia de América Latina en ese contexto. En lo que sigue, mis observaciones van a estar seguramente sesgadas por mi propia especialización en el campo de la historia política, aunque creo no equivocarme si supongo que en este terreno hay tendencias compartidas con otras zonas de la disciplina. La historiografía reciente muestra, en general, un cambio notable respecto tanto a la tradición de las historias nacionales como a las concepciones latinoamericanistas mencionadas antes y que florecieron en las décadas de 1960 y 70. Unas y otras, por cierto, marcadas por un esencialismo ahora bajo crítica. El punto de partida sigue siendo preferentemente nacional (o sub-nacional), pero desde allí se han ido generando espacios de interlocución y debate de mayor alcance: en primer lugar, de proyección latinoamericana, pero también para incluir, según el tema de que se trate, a otros espacios sociales y geográficos como por ejemplo, las ex-metrópolis imperiales (España y Portugal), América en su conjunto, el mundo atlántico, etcétera. Este giro ha implicado no solamente la adopción de una mirada comparativa en los estudios locales y el establecimiento de un diálogo intenso con otras historiografías, sino también la consideración de temas “nacionales” como parte de conjuntos más abarcadores que cruzan las actuales fronteras. El parámetro nacional no refiere ya a una unidad autocontenida, origen y destino de la historia, sino más bien al punto de observación actual del historiador nacionalmente situado, que formula y organiza sus preguntas desde ese presente localizado, pero no aislado. Volveré sobre esto.
Este movimiento es el resultado de factores muy diversos en buena medida compartidos con otras regiones. Por cierto que la autonomización de la historia como disciplina respecto a las que fueron sus obligaciones identitarias asociadas a la formación y consolidación de los estados nación durante el siglo XIX y parte del XX ha tenido un lugar central en la puesta en cuestión de los marcos interpretativos nacionales. También los fenómenos de globalización del “mundo real” han incidido decisivamente en la apertura a nuevas preguntas, y en el caso de América Latina se podría pensar que la mayor intensidad en los intercambios económicos, políticos y culturales de las últimas décadas entre los países de la región estimula a los historiadores a ampliar sus marcos de referencia. Más que esa influencia “externa”, sin embargo, tengo la impresión de que ha sido el propio desarrollo institucional de la disciplina que ha contribuido a romper las fronteras de indagación. En la mayor parte de los países latinoamericanos, en los últimos treinta años ha tenido lugar un cambio importante en las condiciones de producción historiográfica. Se ha afirmado y ampliado el campo académico, donde se investiga cada vez más, se publican y circulan trabajos de todo tipo, se crean carreras de posgrado y se multiplican los títulos, se organizan encuentros, se dan becas y subsidios, etcétera, etcétera. El resultado ha sido un crecimiento del output historiográfico que, si lo midiéramos, seguramente resultaría exponencial. Al mismo tiempo, junto a ese desarrollo se observa una sostenida circulación de estudiosos y de sus producciones entre países, así como el trazado de redes de relación institucional y articulación de proyectos, todo lo cual ha llevado a la formación de una comunidad científica que no reconoce las antiguas fronteras. Esa apertura no se limita a los intercambios entre latinoamericanos pero, a diferencia de las épocas en que la referencia externa eran casi exclusivamente las universidades de EEUU y Europa, desde donde, en todo caso, se triangulaba con América Latina, en los últimos tiempos se observa un reconocimiento cada vez mayor de interlocutores de la propia región. Esta densidad en los intercambios ha desprovincializado la profesión, pero ello no necesariamente implica un redireccionamiento de la historia nacional a otra latinoamericana, sino formas diferentes de pensar los problemas, en cualquier escala que ellos se planteen.
Basta revisar el programa de este congreso para ver hasta qué punto la mayor parte de los trabajos siguen teniendo anclajes que en primera instancia podríamos llamar “nacionales”. Me explico: hice el ejercicio de revisar los títulos de las ponencias de todos los simposios como una forma de aproximarme a los abordajes vigentes. Es cierto que los títulos pueden no reflejar contenidos, pero son un indicador, sobre todo en un congreso cuya convocatoria exigía esforzarse por insertarse en el debate global/transnacional. Los organizadores y participantes, en gran mayoría latinoamericanos, respondieron de manera interesante. Por una parte, un importante número de sesiones se abocan, explícitamente, a cuestiones que suponen interconexiones transnacionales: hay varias sobre migración en sus diferentes formas (inmigración, diásporas, exilios); otras tantas sobre circulación y flujos de otro tipo: saberes, mercancías, personas, ideas, instituciones, discursos, etcétera, etcétera. Las ponencias incorporan casi siempre una fuerte referencia “nacional” o local, pues en muchos casos se trata de flujos “desde” y “hacia” un país o lugar determinado (por ejemplo, inmigración polaca al Brasil o viajeros en el Perú). La dimensión latinoamericana solo se hace presente en la coexistencia de trabajos sobre diferentes países de la región, y a veces por la comparación explícita entre dos o más de ellos.
Por otro lado, la mayor parte de los simposios proponen temas variados, que no necesariamente implican una perspectiva transnacional y mucho menos global, con predominio de ponencias referidas a casos particulares (en general, con anclaje “nacional”: como por ejemplo fiscalidad en México o planificación familiar en Guatemala o la niñez en el norte de la Patagonia, y así siguiendo). En este caso, el escenario es de comparación más que de cambio de escala, comparación que en algunos simposios se despliega explícitamente en sus ponencias y en otros, está implícita, en el marco de una agenda de temas que sí es compartida y refleja el clima de intercambio al que me referí más arriba. Finalmente, un reducido número de trabajos incluyen en su título a Latinoamérica como conjunto, o alguna referencia a la escala global propiamente dicha.Este breve recorrido no tiene por objeto mostrar que todo sigue igual, que seguimos haciendo historias nacionales como siempre, o cualquier otra afirmación general por el estilo. Estoy convencida que este congreso mostró novedades en la agenda, y no solo por su título, ni porque estemos necesariamente haciendo historia global de América Latina. Me parece que la innovación viene por el lado de una disposición compartida a interrogar las fronteras temáticas, espaciales y temporales de nuestra disciplina. En ese marco, y para terminar, quisiera ensayar algunas reflexiones sobre el lugar que siguen manteniendo las historias nacionales en esta era de desacople entre historia e identidad nacional, historiadores y estado, y sobre los desafíos que se presentan cuando buscamos articular diferentes escalas de análisis, para así volver, finalmente, a la historia de América Latina.
Historias “nacionales”
La historia como disciplina tuvo un papel central en la consolidación de los estados nación, y por muchas décadas afirmó su lugar y su poder a partir de su capacidad para inventar historias nacionales que contribuyeron a definir identidades. Esa colocación ha variado de manera sustantiva, y desde hace ya varias décadas, la historia se ha desgajado de ese papel; en consecuencia, ha ganado autonomía a la vez que ha perdido poder. Han sido, paradójicamente, los propios historiadores quienes han contribuido de manera más sistemática a deconstruir intelectualmente el artefacto estado-nación y a revelar el rol que la historia como disciplina tuvo en su conformación.
Este proceso ha contribuido a abrir el pasado a apropiaciones e interpretaciones diversas, en particular en los procesos de construcción de identidades colectivas, ahora no solo nacionales.Este proceso de autonomización de la historia ha inducido importantes cambios en la disciplina, y en lo que nos atañe aquí, ha desdibujado las referencias nacionales que durante mucho tiempo constituyeron presupuestos fuertes de la producción historiográfica. Sin embargo, como vemos, buena parte de las historias que se escriben en nuestros días mantienen su inscripción nacional –esto es, se escribe historia de las mujeres, los inmigrantes, las finanzas o los partidos políticos en México, Perú, Brasil, Argentina…- y que aún cuando se trabaja en escalas menores –locales, regionales- la referencia a lo nacional es recurrente. Esta inscripción no resulta apenas una rémora, un obstáculo de etapas anteriores destinado a desaparecer, sino que remite tanto al objeto mismo de estudio como a las formas de producción y difusión historiográfica, a las tradiciones del campo y al lugar que la disciplina ocupa en el debate público.
En cuanto al objeto mismo de estudio, las naciones son artefactos relativamente recientes en la historia humana y en particular lo son en América Latina. ¿Qué sentido tiene, entonces, referir al pasado presuponiendo el punto de llegada, contingente por cierto, de la formación nacional? Pero aún para los tiempos nacionales, ¿qué posibilidad hay de dar sentido a cualquier proceso sin atender a ese carácter contingente, inestable y poroso de las naciones? Todo esto es sabido y es lo que ha contribuido a otorgar vigencia a las propuestas globales y transnacionales. Al mismo tiempo, sin embargo, las naciones existen y es poco probable que desaparezcan pronto. Como bien señala Tom Bender –en un libro ejemplar de una historia de los EE.UU. que trasciende espacial y temporalmente la dimensión nacional-, la nación continúa y debe continuar siendo un objeto central de la investigación histórica; la nación, agrego yo, no como una unidad autocontenida cuyo punto de consagración se alcanzó con la consolidación estatal, hacia la cual y desde la cual se organiza el pasado, sino como una más de las formas de organización social humana. Al mismo tiempo, esa forma sigue hoy muy vigente, superpuesta a otras pero no por ello menos verdadera. Y su eficacia se hace visible en nuestra propia práctica disciplinar: la historiografía puede no reconocer fronteras, pero los historiadores estamos en buena medida nacionalmente situados.
En efecto, los historiadores seguimos insertos en estructuras institucionales con base nacional: universidades, instituciones de enseñanza, y sistemas científicos de producción y evaluación, entre otros, sobre todo en América Latina. Hay algunas novedades en ese terreno, pero no tantas. Por su parte, nuestro trabajo ya no depende únicamente de la documentación oficial, pero sigue apoyándose sobre materiales generados y sobre todo puestos en valor y en circulación pública, por instituciones estatales (archivos, bibliotecas, etc.) o que se reconocen como “nacionales”. En el seno de la profesión, por su parte, si bien la internacionalización es creciente, las tradiciones historiográficas locales pesan en el diálogo que establece cada uno de nosotros tanto con sus antecesores y con sus contemporáneos. Finalmente, gran parte de las preocupaciones que nos motivan están referidas a nuestro universo más inmediato de referencia, y el país donde cada uno ejerce su oficio ocupa en ese sentido un lugar central, aunque no exclusivo, por cierto. Esta situación se potencia por el papel que el pasado nacional ocupa en los debates públicos, sobre todo en los países latinoamericanos, donde ese pasado –el reciente pero también el más remoto, anterior a la era de las naciones- tiene una vigencia pública y política que en otras sociedades no se manifiesta con la misma intensidad o se reserva para algunas cuestiones específicas de gran trascendencia, como el nazismo en Alemania o la esclavitud en los EE.UU.
De esta manera, el “hacer historia” tiene fuertes anclajes en estructuras, representaciones y prácticas relacionadas con lo nacional. Al mismo tiempo, existe el desafío ya bien instalado en la profesión de trascender esos límites, lo que –opino- no debería convertirse en un nuevo mandato excluyente que busque desgajar el ejercicio de la disciplina de contextos que sirven, con frecuencia, para enriquecer y dar sentido a la práctica del historiador. ¿Cómo trascender esos límites y a la vez mantener la tensión creativa con el horizonte nacional que sigue vigente?
Sin pecar de optimismo excesivo, creo que eso es lo que está ocurriendo en parte de la historiografía de América Latina, que no se ha lanzado a escribir la historia del subcontinente sino a ampliar su horizonte de interrogantes y de indagación, lo que está llevando, me parece, a pasar de las miradas comparativas a la articulación de problemas en diferentes escalas. La percepción de que los fenómenos locales forman parte de historias más amplias no debería llevarnos a pensar que solo los estudios en escala mayor tienen sentido. No se trata de que todos nos dediquemos a indagar a Latinoamérica como un todo, o lo que sea, sino más sencillamente, de no tomar el marco nacional como límite de indagación o punto de partida y de llegada inamovible. Tampoco América Latina, una representación cultural tan contingente como cada una de sus naciones.
En ese sentido, quisiera plantear algo así como un juego de escalas, en que cada investigación pueda enfocar niveles espaciales y temporales diferentes, según la índole del problema a explorar y los interrogantes que guíen al historiador, pero a la vez se inscriba en un campo problemático que incorpore también otras escalas de observación y análisis. Esta formulación no encierra novedad alguna, pues es lo que siempre ha hecho la buena historiografía. Lo nuevo quizá sea, en este campo, la exigencia que hoy se impone a cada uno de nosotros de atender a las interconexiones e interrelaciones más allá de la escala elegida.
Esta posibilidad presenta, sin embargo, dificultades concretas en materia metodológica, ya señaladas en los debates recientes sobre el tema y que aquí apenas sintetizo con la metáfora que utiliza Pomeranz en el artículo ya citado cuando señala que “diferentes escalas históricas no anidan prolijamente una dentro de la otra, como muñecas rusas…”. En ese sentido, me gustaría insistir en lo que ya han remarcado otros estudiosos y que resumo en dos propuestas muy generales para nuestra labor: incorporar la “historia global” como una perspectiva que resulta insoslayable, en la medida en que pensemos cada problema (acotado o ampliado, singular o compartido) en su inserción en un marco espacial, temporal y temático que lo excede; al mismo tiempo, evitar que este posicionamiento se convierta en un imperativo teórico o metodológico, que nos fuerce a atender exclusivamente a aquellos temas que se consideran de índole “global” o transnacional, o -en su versión teleológica- a rastrear en el pasado los caminos hacia la globalización (o sus obstáculos) como en otros tiempos lo hicimos en relación con la modernización o el desarrollo de las fuerzas productivas. Tampoco a forzar nuestros temas para que encajen en esos parámetros y reemplazar la ideología nacionalista que presidió por décadas el trabajo de los historiadores por una ideología de la globalización.
En ese marco, quisiera, para terminar, subrayar la productividad de pensar América Latina como parte del mundo y no en sus márgenes, pero a la vez, sin esencializarla y sin disolverla necesariamente en el gran magma de lo global. La intensificación de la producción y el intercambio de las últimas décadas nos habilita a hablar de un campo historiográfico específico, cuyo objeto de indagación es una región particular del mundo en el que se dibujaron y siguen dibujando y redefiniendo historias nacionales y locales conectadas entre sí y con el resto del planeta, no solo en el mundo real sino también en la imaginación de nosotros, sus historiadores.
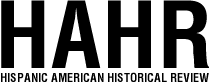
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.