Violencia política y clase media. Preguntas a Sebastián Carassai
Sebastián Carassai. Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2013.
Le hice unas preguntas y él contestó amablemente.
Abocarme a tres lugares de observación también colaboró a circunscribir el proyecto. Los estudios sobre la estructura social argentina y sus desigualdades regionales establecen que, hacia comienzos de la década del setenta, el país podía dividirse, grosso modo, en tres áreas geográficas: una cuyo producto per cápita se ubicaba en torno al promedio nacional y otras dos, la primera con un producto bastante por debajo de la media nacional y la otra con uno superior a ese promedio. De la primera región elegí Santa Fe, de la segunda Tucumán, de la tercera la región metropolitana de Buenos Aires. A ello sumé un criterio demográfico. Esos mismos estudios identificaron que en 1970, alrededor de ocho millones y medio de personas vivían en ciudades de más de un millón de habitantes, otro tanto en ciudades de más de diez mil habitantes y menos de un millón, y el resto (unos seis millones y medio de personas) en ciudades de menos de diez mil habitantes. Escogí entonces, dentro de cada área, tres localidades específicas: las ciudades de Buenos Aires y de San Miguel de Tucumán, y el pueblo santafecino de Correa.
El último recorte lo hice al momento de escribir. Mi propósito de estudiar el amplio sector de las clases medias que no se involucró de un modo directo en la militancia política ni perteneció a los grupos de poder me condujo a explorar, durante los más de cuatro años del trabajo de campo, tantos aspectos de la vida cotidiana y del mundo de vida como me fueran posibles. Ya sea en mi trabajo de archivo, ya en el análisis de los consumos culturales y en las entrevistas, presté atención a elementos que trascendían las temáticas de la política y la violencia. Tengo mucho material, por ejemplo, sobre moralidad, sexualidad, nacionalismo, valores cívicos, literatura o religión. El problema fue que, cuando me senté a escribir, lo que al comienzo había pensado como dos capítulos de un trabajo más amplio, uno referido a la política y el otro a la violencia, terminó extendiéndose a cinco capítulos más dos excursos; entonces decidí, por cuestiones de tiempo y de extensión del manuscrito, circunscribir el libro a esos dos temas.
Creo que respondí por qué, entonces, la violencia y la política. Y también por qué las clases medias. No quiero eludir por qué los setenta. En mi opinión, la sobre abundancia de trabajos sobre los setenta revela algo más que un espíritu de indagación generacional, o transgeneracional dado que ya involucra a más de una, y es que todavía no los entendemos. Quizás no los terminemos de entender nunca, no nosotros al menos. Sin duda esa opacidad tiene que ver con que se trata de unos años que desembocaron en la tragedia argentina del siglo XX. Pero quizás también contribuya a ella el hecho de que hemos enfocado nuestra lupa en los sectores politizadas y los grupos de poder, o en los agentes concretos de la violencia política y la represión, y hemos si no dejado en la penumbra, al menos prestado poca atención, al rol desempeñado por el resto de la sociedad en todo aquel proceso. Sobre ese resto queda mucho por indagar.
Estoy de acuerdo en que, dentro del campo académico, “gente común” refiere más bien a los sectores populares, o más específicamente, como decís vos, a los trabajadores en tanto clase proletaria. Lo mismo podría decirse del epígrafe de Eric Wolf en el segundo capítulo, que alude a la necesidad de estudiar “la gente sin historia”. Creo que ello obedece a que, después de Marx, y aún tomando distancia de él, tanto las humanidades como las ciencias sociales demoraron en constituir a las clases medias, o si se prefiere, a la pequeño-burguesía, en un objeto de estudio con características específicas, diferente tanto de la clase obrera como de la burguesía o las elites. Aún hoy hay quienes niegan que sean un objeto que valga la pena estudiar. Lo cierto es que desde hace un tiempo el campo existe. En algunas latitudes es apenas un campo en formación; en Argentina es, además, un campo en expansión.
Acerca del término “mayoría silenciosa”, que está en el título tanto de la tesis como del libro que publicará DUP en mayo, creo que hay dos razones para utilizarlo. Por un lado, de ese modo se aludía en la prensa argentina de los años setenta a la sociedad no movilizada; de hecho, en uno de los capítulos yo analizo cómo aparecía caracterizado el sector así denominado en los medios más influyentes en los tres sitios estudiados. Por el otro, pensando en una audiencia norteamericana, es un término que transmite al lector una idea nítida acerca del objeto de estudio investigado. Puede decirse que en los Estados Unidos hay toda una tradición de estudios sobre las mayorías silenciosas, un concepto que si bien se origina en el lenguaje de los medios, luego ingresa y echa raíces en la academia.
En los setenta, por lo tanto, tenemos clases medias para todos los gustos. Hay un sector, fundamentalmente juvenil, urbano y universitario, que se vuelca a la militancia política peronizándose o izquierdizándose o las dos cosas. Pero hay también un amplísimo sector formado por una mayoría de las generaciones mayores (sobre todo de aquellas que habían vivido el primer peronismo), por las clases medias de ciudades pequeñas y de pueblos, y por gran parte de la juventud no universitaria, que no abrazó la idea de una revolución socialista. Incluso un sector de jóvenes universitarios tampoco lo hizo. Mi investigación comienza allí. ¿Qué pasó al interior de ese amplio y heterogéneo sector? ¿Cuál era la cultura política predominante? ¿Cómo se vivió allí el proceso de surgimiento y auge de una violencia política revolucionaria? ¿Cómo la represión estatal y el terrorismo de Estado?
Es respondiendo a estos interrogantes que desarrollo, entonces, una de las tesis del libro, la de la naturalización de la violencia. El último capítulo, en donde trabajo representaciones que poblaban el espacio simbólico, mayormente provenientes del mercado publicitario orientado a seducir a las clases medias y a estimular su consumo, cumple un papel central en este argumento. Porque generalmente, incluso en mi libro durante los capítulos que anteceden al último, la violencia de esos años es siempre política. O es violencia rebelde (estallidos sociales, radicalización juvenil), o es violencia insurreccional (guerrillas), o es violencia estatal (paramilitar o militar-policial). Es decir, siempre hay una dimensión política de la violencia que parece explicarlo todo. Creo que coincidirás conmigo en que mucho de lo que se ha escrito sobre la violencia y los setenta versa también sobre ese carácter siempre político (lucha de clases, de intereses o de proyectos), aparentemente intrínseco a la violencia que caracterizó la época. Lo que yo exploro allí es una dimensión no política, pre-política diría, de la violencia, que se desarrolla desde finales de la década del sesenta, se profundiza en la primera mitad de la década del setenta, y se interrumpe casi abruptamente con el golpe de 1976, cuando el Estado monopoliza todas las violencias.
Entonces, si uno lee el discurso consciente, tanto del pasado (encuestas de opinión pública, prensa, los monólogos de Tato Bores, la telenovela Rolando Rivas, taxista, las novelas de Silvina Bullrich, las cartas de lectores a los medios) como del presente (las entrevistas), lo que encuentra es, dicho rápidamente, una sensibilidad anti-violencia. Pero en el plano inconsciente, en este terreno de las representaciones sociales, lo que se observa es que la violencia sirvió inéditamente como un vehículo eficaz, constante y creciente para promocionar mercancías y estimular el consumo, para hacer reír o para que las celebrities se presenten en sociedad. La violencia, entonces, no fue solamente cosa de guerrillas, policías, militares, paramilitares, y terroristas de Estado. Excedía ese campo, quizás lo precedía. Creo que sería un error concluir que las clases medias fueron violentistas o pacifistas; en realidad, combinaron elementos contradictorios a partir de los cuales fueron compatibles la desaprobación de hechos armados concretos con la creencia de que la solución para el país debía ser inmediata, radical y, en el límite, violenta.
Al distanciar a las clases medias de ideologemas y visiones de mundo “politizados”, ¿sólo queda su antiperonismo? ¿Eso es lo que permanece como su cifra política última, incluso hasta la actualidad?
Sin embargo, en comparación con el primer peronismo, creo que en los primeros años setenta la antinomia peronismo-antiperonismo se había atenuado. Ello explica que en 1973, en medio de facciones internas del peronismo librando su pequeña guerra civil, algunos de quienes no provenían de una tradición peronista (ni se habían peronizado por izquierda) terminaran dando, en las elecciones de septiembre, su voto a Perón. A mi entender, esto tuvo menos que ver con un acercamiento de esas clases medias al peronismo que con un desplazamiento contrario. Para neutralizar los extremos más virulentos de su propio movimiento, fue Perón quien innovó un discurso y unos modos tendientes a seducirlas. La “alianza” era frágil. Muerto Perón, el gobierno de Isabel pronto reafirmó a una mayoría de las clases medias en el no peronismo, cuando no en el anti-peronismo.
En cuanto a qué permanece hoy de todo aquello, yo diría que no mucho.Dos procesos inversos pesan en este cambio: la paulatina extinción del antiperonismo tradicional, que conoció y odió a Perón, y la diseminación de la identidad peronista en un variopinto y mutable número de expresiones que, después de más de sesenta años, tiende a confluir en la certeza de que en el nombre “peronismo” se cifra el monopolio de lo popular. Aunque podamos encontrar razonamientos similares a los de sus abuelos en un sector de las nuevas generaciones, lo cierto es que, llegados los comicios, para oponerse a una expresión del peronismo en muchos casos adhiere a otra expresión de esa misma tradición.
Más allá de mis puntos de vista, entonces, la investigación me empujó a reconsiderar la cuestión de la “teoría de los dos demonios” en función de dos hechos. Por un lado, la constatación de que esa teoría sigue vigente en algunos sectores de clase media (probablemente también fuera de la clase media), especialmente en quienes eran adultos en los años setenta y se mantuvieron distantes del compromiso militante. Y diría más: sigue vigente en los mismos términos en que la sociedad la conoció formalmente a través del Nunca Más. Es decir, no igualando la violencia guerrillera con la estatal –dado que, al menos hoy, cuando se conoce en detalle la barbarie de los centros clandestinos de detención, las torturas y las desapariciones, existe un consenso diría amplio entre quienes sostienen esta visión de los setenta, de que el terrorismo de Estado fue infinitamente peor que cualquier otra clase de terrorismo no estatal. Está claro que hoy la teoría de los dos demonios convence a una fracción minoritaria de las clases medias, pero a mi juicio ello no obedece tanto un cambio de opinión sino más bien a que la generación que vivió como adulta los años setenta tiene un peso demográfico relativamente bajo en la estructura etaria de la sociedad contemporánea.
Por otro lado, y esto es más relevante que lo anterior, corroborar la existencia de ese discurso no ya en mis entrevistados sino en la prensa, mucho antes del triunfo de Alfonsín, me condujo a elaborar una genealogía de la “teoría de los dos demonios”, que no desarrollé en el libro porque desviaba un poco el tema, pero sí en un trabajo más breve. Para decirlo rápido, mi conclusión es que no fue a partir de la democracia, con la aparición del “Nunca Más” y los juicios a militares y guerrilleros, que una parte de la sociedad argentina asumió como propia la teoría que oponía dos violencias enfrentadas. Al contrario, el gobierno de Alfonsín pudo otorgar voz estatal a esa lectura del pasado porque durante más de una década lo fundamental de ella estuvo presente en la opinión pública y en amplios y diversos sectores de la sociedad civil. La versión alfonsinista de esa teoría, sin embargo, sumó el elemento que mencioné antes, ausente en las formulaciones previas: la idea de que el terrorismo de Estado era incomparablemente peor a cualquier otra violencia ejercida desde afuera del aparato estatal.
Es allí que propongo leer esas máximas como síntomas de la existencia de una “superstición civil”, una creencia en algo de lo que no se tiene pruebas, o incluso hasta se tiene pruebas en contrario, pero que sin embargo colabora a sostener un determinado orden social. Creo que si uno las analiza atendiendo no tanto al sujeto sobre quien caía la represión, si no al sujeto que la ejercía, es decir, el Estado, de lo que hablan no es tanto de la culpabilización de las víctimas sino de unos ciudadanos que privilegiaron su necesidad de creer. Es lo que yo llamo el Estado Supuesto Saber, la creencia de que el Estado posee un saber secreto y al mismo tiempo absoluto, y que por lo tanto no puede ser irracional. Creo que en su momento esta superstición civil operó, al menos en la parte de la población peor informada, que como sabemos no era poca. Pero quizás lo más importante de todo ello es lo que subyace a esta interpretación y es que yo creo que lo que debemos intentar pensar, comprender si fuera posible, es que al menos a una parte de la población la dictadura logró gobernarla.
Ahora, respecto de la violencia, el Barthes de los setenta no estuvo lejos de las clases medias que yo analizo. Recuerdo haber leído una entrevista que le realizó la revista francesa Réforme en 1978 a propósito de la palabra violencia. Allí, aún después de distinguir tipos de violencia, reconociendo que la violencia no remitía a algo simple y que en cierto sentido era un problema sin solución (puesto que naufragaba siempre en costas de arenas religiosas), Barthes niega la “coartada”, así la llama él, de la visión equivalencial de la violencia. Y suscribe la letra de un calvinista del siglo XVI, un tal Castellion, que dijo: “Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre”. Para Barthes sólo el empecinamiento con la letra o, dicho de otro modo, negarse a traducir o a interpretar “matar a un hombre”, es el último resguardo que queda antes de entrar en el sistema equivalencial en donde matar a un hombre es otra cosa, en donde matar un hombre pueda ser interpretado como dar muerte a alguien que ha hecho algo equivalente a matar a un hombre. Y esto define para él dos éticas opuestas: en un caso, nos otorgamos el derecho de juzgar los contenidos de la violencia, salvando unos y condenando otros. En el otro, se rechazan las coartadas y matar a un hombre es matar a un hombre. Barthes comparte esta última convicción.
Yendo ahora a la parte final de tu pregunta, ¿qué pienso yo… ? En el libro evité pronunciarme sobre los temas que trato. Me di alguna licencia en el epílogo, pero no creo que haya ido muy lejos. En mi opinión no es un buen programa de investigación sobre las clases medias partir de algún esencialismo. El desafío está en suspender el juicio –algo difícil dado que es una autoconciencia: son las clases medias las que estudian las clases medias–, comprenderlas en su heterogeneidad y en sus elementos en común, en sus mutaciones y en sus permanencias, proveer explicaciones que ayuden a entender por qué hacen lo que hacen y por qué piensan como piensan, siendo capaces de reconstruir ese hacer y ese pensar en sus propios términos, en situación. Ello implica transitar la delgada línea que separa la comprensión de la justificación, correr el riesgo a ser malinterpretados, dejar al lector de nuestras investigaciones el juicio crítico no sólo de nuestros trabajos sino de lo que decimos en ellos que hacen y piensan las clases medias. Me interesa un plan de indagación sobre las clases medias que parta de allí, que resista la tentación a ontologizarlas, distante del pensamiento que remite a un ser de la pequeño-burguesía.
Cuando comencé a notar que la publicidad del período que estudiaba utilizaba alusiones diversas a la violencia para promocionar mercancías, y no alguna vez muy esporádicamente sino de modo sostenido y creciente, allí surgió la hipótesis de una naturalización de la violencia. Y creo que ese es un elemento distintivo de esos años. No duraría mucho tiempo en el aire hoy una publicidad televisiva en la que para vender un caramelo se recurra a un asesinato. En 1971 salió premiada [ver el aviso publicitario inserto más abajo ]. Insisto, no encontré una publicidad que alude a la violencia sino más de un centenar [Ver la de galería de imágenes. Los datos de cada una de las imágenes pueden hallarse en el libro.]. Tiendo a creer que efectivamente hay allí un elemento distintivo de aquellos años, difícil de encontrar antes o después. No olvidemos que yo llego a ese análisis tratando de explicarme la alta adhesión que documentan las encuestas de principios de los años setenta a cambios radicales, el rechazo a opciones gradualistas, más intenso en las clases medias que en los sectores populares. Pensé, entonces, que tanto en la publicidad como en el humor social había puntadas de un tejido cocido con una misma aguja.
La vida en un pueblo es en muchos sentidos diferente a la de las grandes ciudades. Correa en los años setenta era una suerte de gran familia de entre 4000 y 5000 personas, no tanto porque haya habido una solidaridad fraternal entre sus habitantes, sino porque todos sabían quién era cada quién. Eso cambia en San Miguel, aunque también había circuitos más reducidos, como los universitarios, en donde no era ocasional que hubiera un alto grado de conocimiento entre pares. En la ciudad de Buenos Aires sin duda eso se diluía bastante. Un cambio político en Correa, por ejemplo, ocasionaba un reemplazo en la jefatura de la comuna de un vecino por otro, que para el común de los correanos era un hecho poco trascendente. Con el golpe de 1976, en Correa el intendente dejó de ser un conocido abogado y pasó a ser uno de los pocos médicos del pueblo, conocido y querido, cuya credencial para ocupar el cargo probablemente haya sido que no era peronista (simpatizaba con el partido Demócrata Progresista). La percepción local del cambio de régimen allí, por lo tanto, fue bien diferente de la que se tuvo en el Tucumán de Bussi o en la Buenos Aires de Cacciatore.
Sin embargo, sobre todo respecto de los dos temas que desarrollo en el libro, la cultura política y la percepción de la violencia, encontré menos heterogeneidad de la que yo suponía a priori. Sin duda es diferente la percepción de los tucumanazos o de la represión militar en Tucumán y en Correa, por ejemplo. Pero algunos ejes fundamentales, como por ejemplo la cuestión peronismo/antiperonismo, las representaciones en torno de la violencia guerrillera, el juicio de la memoria respecto del gobierno de Isabel y el arribo militar al poder, o los recuerdos respecto de la alegría malvinera el 2 de abril de 1982, presentan similitudes sorprendentes.
Eso no significa que las clases medias no hayan sido heterogéneas. Significa más bien que la heterogeneidad no sólo tiene que ver, como de algún modo yo presuponía, con la zona geográfica y la densidad demográfica, o con el capital cultural y el capital económico. A la hora de explicar las percepciones que estas clases medias tuvieron de la política y de la violencia, las diferencias más relevantes fueron la pertenencia gremial (si se formaba parte o no del ámbito universitario), la generación (si se era joven o adulto) y la cultura política (si se simpatizaba o no con el peronismo).
No ocurre lo mismo con muchos de los temas que no entraron en este libro, en donde los diferentes capitales y sobre todo la geografía/demografía sí son determinantes. Por ejemplo, los temas vinculados a la moralidad, a la sexualidad y a los cambios introducidos en las costumbres en los años sesentas –que por lo general se los estudia en Buenos Aires y se extiende implícita o explícitamente su validez al resto del país— presentan diferencias notorias. El peso de la iglesia católica en el gobierno de la conciencia de la sociedad civil, otro ejemplo, era muy distinto en las provincias del norte, como Salta o Tucumán, que en Buenos Aires o en Santa Fe.
Fue entonces que pensé en la estrategia del documental. Y lo pensé benjaminianamente: no tengo nada para decir, sólo para mostrar. Junto a una cineasta, Silvina Cancello, hicimos entonces un montaje de imágenes provenientes de la prensa de la época, la televisión, el cine, el humor, la publicidad, los comunicados oficiales, las glorias del deporte, y cuando no había audio original, incluimos fragmentos de las canciones más escuchadas en cada uno de los trece años que abarca el documental. Es decir, no hay un relato en off que imprima un sentido único al montaje. En total son algo más de dos horas y media de documental. Lo dividimos en dos, 1969-1974 y 1975-1982, y encaré entonces un segundo y tercer encuentro con cada entrevistado, visualizando con ellos una parte en cada encuentro.
El resultado fue sorprendente, en sentido doble. En muchos casos funcionó muy bien y la conversación que se originó a partir de los documentales despertó memorias, reflexiones, emociones, asociaciones ausentes en la entrevista convencional. El Excurso II del libro muestra un ejemplo de ello. Fueron una imagen y un audio, y no mis preguntas, los que llevaron a una entrevistada a decir algo que había omitido en los encuentros anteriores. Pero lo que también sucedió es que, al haber hecho el documental pensando en el proyecto más ambicioso que mencioné al comienzo, las imágenes y las canciones dispararon recuerdos muy dispersos y azarosos. Es decir, en el documental hay política y violencia, pero también la llegada del hombre a la luna, Vietnam, Luis Sandrini, Mirtha Legrand, Tato Bores, Guillermo Vilas, Carlos Monzón, telenovelas, Bonanza, Los tres chiflados y varios otros girones de aquellos años. Entonces las entrevistas a veces se iban por las ramas, más de lo que sucede en una entrevista convencional. De todos modos, estoy ahora trabajando con ese material [ver los siguientes dos fragmentos del documental].
http://youtu.be/Jcc-eRkShYk
Fragmento II
http://youtu.be/wIhVZLGrU8s
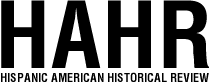
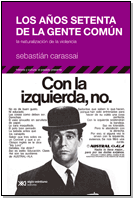
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.